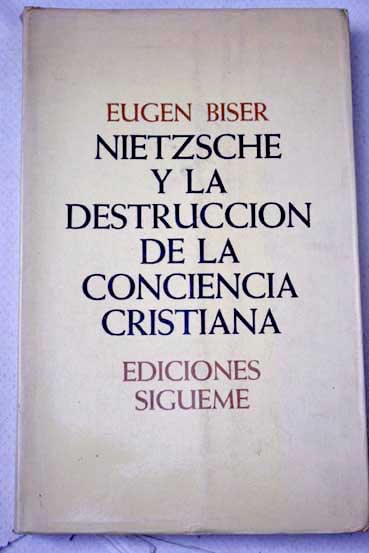Demasiado tarde
para la Fe, demasiado pronto para la Ciencia
T
|
oda la atmósfera intelectual que rodea a Nietzsche
en la época de Aurora –aunque se haya
dicho lo contrario- permanece fiel al espíritu que se llamó ilustrado. Y si lo decimos con palabras
de Fernando Savater (al referirse al # 534 de ese libro), encontramos en Nietzsche
nada menos que un partidario de la moderación:
Las pequeñas dosis. Para
que una transformación se extienda todo lo posible y llegue hasta lo más
profundo, hay que administrar el remedio en pequeñas dosis, pero
ininterrumpidamente, a lo largo de un amplio período de tiempo. ¿Qué cosa que
sea realmente grande puede crearse de un golpe? Nos guardaremos mucho de
cambiar, precipitada y violentamente, las condiciones morales a las que estamos
acostumbrados, ante una nueva valoración de las cosas; por el contrario,
deseamos seguir viviendo así mucho tiempo, hasta que advirtamos —quizá muy
tarde— que la nueva valoración ha acabado siendo dominante en nosotros, y que
las pequeñas dosis, a las que nos tenemos que acostumbrar a partir de ese
momento, han producido en nosotros una segunda naturaleza. De esta forma,
empezamos a darnos cuenta de que el instinto definitivo de llevar a cabo un
gran cambio en las valoraciones relativas a las cuestiones políticas —esto es,
la gran revolución— no fue más que una patética y sangrienta charlatanería,
que, en virtud de crisis repentinas, supo inculcar en la crédula Europa la
esperanza de una curación súbita, lo cual ha hecho que todos los enfermos
políticos se vuelvan impacientes y peligrosos.
En ésta
etapa –al menos-, Nietzsche es consciente de que se vive en una época intermedia, por decirlo con palabras
también extraídas de Aurora: demasiado
tarde para la fe, demasiado pronto para la ciencia. Es consciente de que la
época de los dogmas, de las creencias, está terminando para la humanidad; el
debilitamiento de tales <<fuertes>> creencias morales (# 501), como
lo es la creencia en la salvación del alma, abre las puertas a una liberación de la humanidad de la dictadura de
las urgencias escatológicas, y por tanto abre la posibilidad a la Razón.
También sabe que la afirmación de la razón, de la ciencia (que sin duda se ha
iniciado ya y es irreversible: la pasión por el conocimiento es ya una segunda naturaleza, dice Nietzsche en #
429, y los hombres no aceptarían nunca
un retorno a la barbarie, incluso a costa de una mayor infelicidad) va a tardar en regir de una manera soberana la
vida de las comunidades humanas. Dios ha muerto, dirá después en La gaya ciencia («Nuevas luchas»), pero
la sombra que proyecta ese sol que ya se ha puesto puede durar todavía décadas
o siglos.
Es absolutamente absurdo meter en una misma
propuesta de análisis las consideraciones que Nietzsche pueda tener de los
dogmas cristianos y de las creencias y el ethos
que hay en el fondo del cristianismo, en tanto que propuesta de vida moral, que
en más de un apunte parece compartir. Lo dice Savater, cuando reproduciendo el
# 1 de Humano, demasiado humano
escribe:
Esta observación, este mirar sin miramientos, es la
gran aportación de la ciencia moderna cuyo uso subversivo establecieron los enciclopedistas.
Es posible señalar un vínculo de continuidad entre esta actitud y la moral
cristiana tradicional; la exigencia de veracidad, que con el tiempo se fue
haciendo cada vez más insobornable hasta terminar volviéndose contra la propia
religiosidad que la tenía como uno de sus principales mandamientos. Por respeto
al octavo mandamiento, el hombre ha terminado por no creer en ninguno… De todas
formas también el Evangelio daba su parte al amor propio y lo ponía como punto
de referencia para el amor a los demás[1]
Es perfectamente defendible, como decíamos al
principio, establecer que Nietzsche se mueve en principios propiamente
humanistas e ilustrados en estos instantes de su producción intelectual, aunque
vaya ya más allá del optimismo
antropológico que pudo manifestar la Ilustración en la constante perfectibilidad de la
especie humana por las luces y de la
que Nietzsche, aunque quiere contribuir conscientemente a ella, es escéptico.
Por eso,
es bastante habitual encontrar en estos escritos numerosas actitudes
beligerantes con el cristianismo como religión de dogmas esclavizadores; ello a
la vez que pasajes enormemente próximos a un ideal moral cristiano, expuesto en
una desnudez en la que sólo importa la voluntad de veracidad.